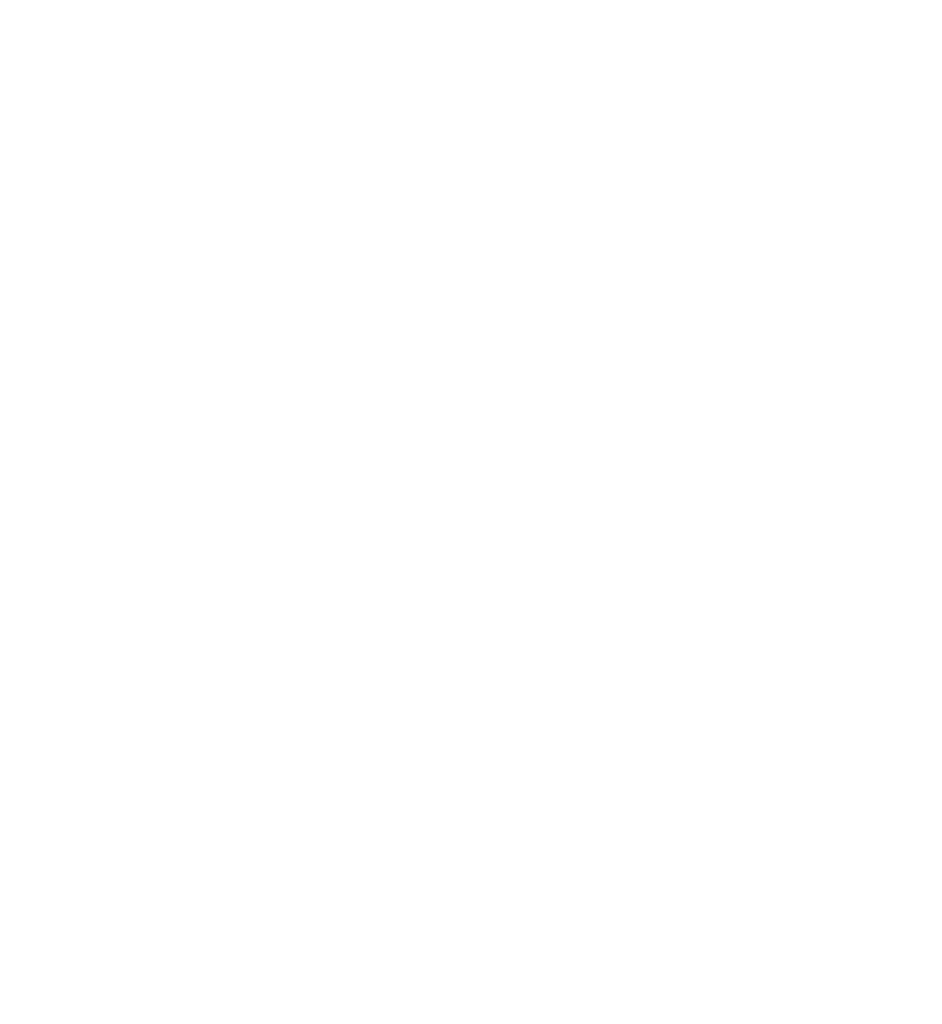Este breve relato cuenta los orígenes y una pequeña parte de la infancia de la activista medioambiental Paca Blanco. Se encuentra dentro del libro «Frágiles Biografías» editado por Amargord ediciones.
Yo tenía 18 años cuando la conocí en la Ronda de Segovia número 35. Dicen de mí que era un joven guapetón, pelirrojo y resuelto. Supongo que fue eso lo que le llamó la atención. Eso y mi capacidad de hablar sin límites.
Ella trabajaba allí, en el taller de un sastre. Y yo iba después del trabajo, para hablar de política y comentar lo que publicaban en “Mundo obrero”. Tenía yo un fuerte sentimiento de clase, una conciencia clara del origen de las injusticias y un espíritu alegre que me impulsaba a saber más. Ella tenía un fuerte sentimiento de familia, que no es lo mismo, pero ha demostrado servir mejor para sobrevivir.
Nos conocimos en el tiempo del Frente Popular, y yo andaba dilucidando si para arreglar el mundo era mejor ser comunista, socialista o anarcosindicalista. Matices en realidad que no hacen que te desvíes demasiado del lugar en el que quieres estar.
Por eso, celebré como el que más el triunfo del 16 de febrero, aunque aún no tenía derecho a votar. Y por eso tras el fracaso en julio de la sublevación militar del 36, con 19 años, me uní al ejército para defender el gobierno legal.
Soy de Madrid de toda la vida.
Seguro que mi madre o mi padre, mis abuelos o alguna de mis abuelas se cruzaron con Galdós por las calles de Madrid más de dos veces. Mi padre era descargador de carbón cerca del estadio metropolitano donde jugaba el Club Atlético de Madrid. Allí, entre Cuatro Caminos y la calle de Aceiteros tenían el depósito al que llegaba el carbón que alimentaba las cocinas de la ciudad.
Mi padre quería para mi una vida mejor, por eso tengo una profesión. Soy barnizador. No deja de ser un trabajo que se hace con las manos, pero es un oficio.
En el 39, después de la guerra me condenan a muerte, y me mandan a Cuelgamuros a hacer trabajos forzados.
Mi novia implora por mi vida a sus jefes de la sastrería, que son del régimen y tienen contactos. Y entre despachos y favores, paso diez años en Cuelgamuros esperando saber si vivo o muero.
El refranero popular ya lo dice: «El aire de Guadarrama es muy sutil, mata a un hombre y no apaga un candil». Allí en lo que luego llamaron Valle de los Caídos, el frío lo domina todo, y los prisioneros dormimos amontonados dentro de los barracones para darnos calor.
El trabajo no te salva. Te salva la juventud. Y no puedes llevar la cuenta de los compañeros muertos, porque no los ves morir, solo los ves caer enfermos.
El jornal diario para los presos es de dos pesetas, y nos descuentan peseta y media por la manutención. En la calle, la miseria es igual de grande, pero el jornal que tampoco da para llevar una vida digna, es de trece pesetas diarias. De modo que al dolor de la prisión, a la impotencia de los trabajos forzados, le sumas la rabia de saber que estás ganando al mes lo mismo que gana un hombre libre cada día.
Pero en 1949 todo se ordena. Nace mi primera hija, con una piel blanquísima y un pelo rojo como el mío. Ya no hay vuelta atrás. Celebramos una boda por la iglesia católica, y el bautismo de la niña. He entrado por el aro del régimen.
Mis hermanas se alegran muchísimo y eso dos actos que apenas llenan dos horas, me salvan la vida. La pena de muerte queda conmutada por trabajos forzados a perpetuidad.
Culgamuros pasa a la historia para mi. Y a mis veintinueve años comienzo a convivir con mi novia de toda la vida, ahora mi esposa, en la casa de sus padres.
Después de la guerra mis suegros se han ido a una buhardilla en la calle de la Solana, que hoy se llama Isabel Tintero. El edificio que era un antiguo cuartel, ocupa desde la calle del Águila a la calle de la Paloma y cruza San Francisco el Grande.
Tenía 60 puertas aquella corrala, sin agua corriente y sin baño en cada vivienda. El Ayuntamiento de Madrid lo había habilitado como vivienda social de bajo coste para familias pobres.
La buhardilla de mis suegros tiene dos dormitorios. Uno para ellos, otro para su hija, su yerno y su nieta. Un salón-comedor-cocina que servía también como taller de costura cuando mi mujer se traía trabajo a casa.
No sé porque he sucumbido a la paternidad. Pero reconozco que me hace feliz. Miro a mi niña y siento un dulzor diferente a cualquier otra cosa sensación de bienestar.
Veo poco a mis chicas. Tengo que trabajar ocho horas para el estado cumpliendo mi condena a perpetuidad, y tengo que trabajar después otras ocho horas ganando un jornal que nos permita vivir con algo más de dignidad.
Aunque cuando veo las largas colas en los pasillos de la corrala, para poder entrar al váter cada noche y cada mañana, se me quitan las ganas de llamarla digna.
Apenas duermo. Casi no hablo con los vecinos. Salgo muy temprano y regreso muy tarde, soy como un fantasma en la corrala.
Mi niña va creciendo. Yo sobretodo la veo dormir. Está durmiendo cuando llego por la noche a cenar, y aún duerme cuando salgo por las mañanas. Los fines de semana también trabajo, así que solo estoy en casa para las fiestas grandes y poco más.
Mis hermanas están locas con la niña. Es normal. Después de tanto sufrir, una niña te devuelve la alegría. Y la mia tiene un brillo en la mirada que te desarma y una energía que las vuelve locas. Es como un torbellino que arrasa la tierra con pasión.
No quiere mi niña estarse quieta. Tiene ansias de vivir. Y ansias de justicia. “Ha salido contestona y rebelde como tú”, se queja su madre.
Pero yo sé que no es malo tener una personalidad firme y alegría. Mi suegra, que ha sido toda la vida vendedora de verduras en un puesto de la calle, en el mercado de la Cebada, tiene también mucho carácter y es mujer de las que se ponen en jarras y dice “no pasarán” y para pasar tienen que llevársela por delante.
Le hemos puesto a mi niña una cama plegable en la sala de la buhardilla, para que duerma independiente. Cuando llego me acerco a su cama para verla dormir. Es tan blanca su piel que le veo las venas azules surcando los párpados. Su respiración es como una canción dulce que invita al sosiego. La calma después de la tormenta.
No, yo no quería ser padre, pero reconozco que ser padre es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Algunas noches, cuando me acerco a besar a mi niña, veo que tiene los ojos hinchados de llorar. Y me vuelvo a mi mujer, que me está calentando la cena, y le digo; “No le pegues a la niña ¿Cómo te lo tengo que decir? No quiero que le pegues a la niña que ya se encargará la vida de darle golpes.”
Discutimos bajito. No queremos despertar a nadie. Ni a mis suegros, ni a la niña, ni a los vecinos que descansan.
Algunos domingos, cuando no voy a trabajar, me voy con mi niña vestida de muñeca, con un lazo azul en su pelo de color naranja. La ventaja de tener una madre modista es que la ropa la llevas impecable.
A mi niña le gusta el cine, pero también le gusta venir conmigo a ver a mis amigos de siempre, y escucharnos hablar de política.
No creo que llegue a verla hacerse una mujer adulta. No creo que me alcancen las fuerzas para protegerla de todo lo malo. Por eso le doy herramientas, y le enseño todo lo que sé. También le enseño a amar a su madre.
Mi niña sabe que los poderoso arrasan a su paso con todo, y que todo lo bueno lo quieren convertir en propiedad privada. Ni ella, ni yo lo vamos a permitir. Ella tan pequeña como es, tiene una inteligencia que me sorprende.
Los jefes de mi esposa. Los que me han salvado la vida implorando por mí en los despachos, le han conseguido a mi niña una plaza en un colegio de monjas.
No me hace feliz. Pero entiendo que debo tomar las cosas como vienen. Son tiempos de miseria material y moral. Vivimos con miedo cada instante.
Me agota esta venganza desalmada, este purga continua, este miedo inyectado por los poros hasta el núcleo de cada célula.
Me dicen que si la niña estudia con las monjas, tendrá más oportunidades en la vida. Que harán de ella una señorita, que podrá estudiar y ser secretaria. Es un futuro prometedor y no puedo negarme.
Mi niña tiene la capacidad de apreciar la belleza. Y desde la ventana de la clase ve florecer las rosas que rodean los muros interiores de la escuela. Piensa que esas rosas delicadas pueden poner una nota de belleza en la buhardilla, y hacer que su madre que siempre está cansada, se alegre mirando su belleza.
Mi niña.
Ni corta ni perezosa convence a dos compañeras, tan pobres como ella, para que juntas antes de volver a casa, preparen tres ramos de rosas. A las madres hay que amarlas, respetarlas y hacerlas felices. Lo dicen siempre las monjas.
Y cortan las rosas, con sus manos pequeñas. Y van montando unos ramos rústicos de flores desbaratadas. Hasta que las pillan las monjas.
El castigo es desproporcionado. Les gritan ladronas, las llaman sinvergüenzas, las encierran como delincuentes en el cuarto de la caldera. Junto al carbón.
Las niñas lloran. Solo querían hacer felices a sus madres, como siempre dicen las monjas.
Las amenazan con el fuego del infierno y en un momento de desatino, les dicen “ahora a comeros las flores si no queréis que os echemos a la caldera”, y abren el depósito del carbón que deja ver las llamas.
Y las dejan solas.
Mi niña les dice a sus amigas, “no hagáis caso. No os comáis las flores” y les muestra cómo engañar al enemigo. Arranca los pétalos con una mano y se los repasa por la boca. Queda la mano manchada, y la boca manchada y esconde los tallos y los pétalos entre el montón de carbón. Pero sus amigas, inocentes, quieren ser buenas, quieren que las monjas las perdonen y la quieran.
Se comen las flores, se comen las hojas, se comen los tallos con los pinchos.
Se ha hecho tarde y en casa se extrañan porque la niña no llega. Mi hermana la mediana va al colegio a buscarla. Y grita su nombre desde la puerta del colegio, por el patio. Y mi niña responde desde el sótano donde la tienen encerrada.
Las monjas, ocupadas con sus tareas de la tarde, han olvidado a las niñas castigadas. Cuando las sacan de allí, sus dos amigas han perdido el color.
Las llevan al hospital, pero para una de ellas es demasiado tarde. Las espinas han provocado una hemorragia interna y muere desangrada.
Cuando llego a casa esa noche hay un revuelo en toda la corrala. Me lo van contando de casa en casa. En cada tramo del pasillo, hasta llegar a la buhardilla de mis suegros.
“Lo ves mujer. No pegues a la niña. Ya se encarga la vida de darle más golpes de los que se merece”